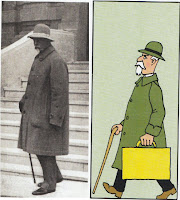El 14 de enero de 1946, Salvador Dalí firmó un contrato con Disney
Studios para trabajar en un corto de siete minutos de dibujos animados. Su
título, Destino.
Durante meses, Dalí acudió cada mañana a trabajar al estudio de animación de la
Avenida Dopey, en Burbank, como un empleado más. Pero su intenso trabajo (unas
15 pinturas, 135 bocetos y numerosos dibujos) permanecieron décadas en el
olvido, ya que el gran proyecto Disney-Dalí nunca llegó a ser realidad (o
surrealidad). Hasta hoy.
La historia de este Destino
que unió a los dos genios para la eternidad comienza, sin embargo, diez años
antes, en el verano de 1936. Por aquellos días, el más anárquico de los Hermanos Marx, Harpo, andaba de visita
por Europa. Un ferviente admirador de la obra “marxista” llamado Salvador Dalí (que consideraba su
película El conflicto de los Marx el culmen de la evolución del cine
cómico) viajó expresamente a París para encontrarse con el genial mudo en una
fiesta; el encuentro fue un verdadero flechazo artístico. Unos meses después,
Dalí envió a Harpo un peculiar
regalo de Navidad: una estrambótica arpa con alambres de espino y
clavijas-tenedor, toda envuelta en celofán. La amistad creció con el tiempo y
con las ocurrencias de ambos, y cierto día comenzaron a colaborar en una idea
para una película surrealista, Giraffes on a Horseback Salad (algo así
como “Jirafas en una ensalada montada a caballo”); Dalí escribió el guión, pero
la obra nunca se llegó a filmar: en opinión de la Metro Goldwin Mayer era demasiado surrealista incluso para los
hermanos más surrealistas de Hollywood. Al igual que los bocetos de Destino,
durante casi 60 años se pensó que el material se había perdido, pero en 1996
algunas de las imágenes que el pintor bocetó para Giraffes fueron
halladas entre sus papeles; hace unos años pudieron admirarse en la exposición Dalí
& Film en la Tate Modern de
Londres.
Un encuentro de pesadilla
 Dalí amaba Hollywood. En ningún otro lugar era tan atrevidamente
difusa la línea que separaba, o que unía, fantasía y realidad. “Estoy en
Hollywood, donde he contactado con los tres mayores surrealistas americanos: Harpo Marx, Disney y Cecil B. DeMille.
Creo que los he contagiado suficientemente y espero que aquí el Surrealismo se
convierta en una realidad”, escribió en 1937 a su colega André Breton. Desde luego, Dalí se encontraba en Hollywood como
reloj derretido en sus cuadros. Era admirado por su arte y por sus
excentricidades, le invitaban a fiestas y eventos, realizó exposiciones, salía
habitualmente en los periódicos y hasta fue portada de las revistas Life
y Time. En 1941 la Twentieth
Century Fox le contrató para diseñar la secuencia de una pesadilla en la
película Moontide, de Fritz Lang;
Dalí realizó numerosos bocetos y pinturas, pero justo el día después de
comenzar el rodaje, el 7 de diciembre, la Armada Imperial Japonesa atacó Pearl
Harbor y, además de 13 buques americanos, hundió Moontide.
Dalí amaba Hollywood. En ningún otro lugar era tan atrevidamente
difusa la línea que separaba, o que unía, fantasía y realidad. “Estoy en
Hollywood, donde he contactado con los tres mayores surrealistas americanos: Harpo Marx, Disney y Cecil B. DeMille.
Creo que los he contagiado suficientemente y espero que aquí el Surrealismo se
convierta en una realidad”, escribió en 1937 a su colega André Breton. Desde luego, Dalí se encontraba en Hollywood como
reloj derretido en sus cuadros. Era admirado por su arte y por sus
excentricidades, le invitaban a fiestas y eventos, realizó exposiciones, salía
habitualmente en los periódicos y hasta fue portada de las revistas Life
y Time. En 1941 la Twentieth
Century Fox le contrató para diseñar la secuencia de una pesadilla en la
película Moontide, de Fritz Lang;
Dalí realizó numerosos bocetos y pinturas, pero justo el día después de
comenzar el rodaje, el 7 de diciembre, la Armada Imperial Japonesa atacó Pearl
Harbor y, además de 13 buques americanos, hundió Moontide.
Unos años después, en
1944, Dalí regresaba a Hollywood para crear una nueva pesadilla a las órdenes
de otro genio, esta vez Alfred Hitchcock.
La película en cuestión era Recuerda, protagonizada por Gregory Peck e Ingrid Bergman, y el orondo director tenía muy claro por qué quería
a Dalí: “todos los sueños en las películas son borrosos. No son verdad. Dalí
diseñaba los sueños tal y como deberían ser... negras sombras, larguísimas
perspectivas, todo muy definido; muy real”. Hitchcok y Dalí trabajaron
casi un mes en la famosa secuencia onírica, y el resultado forma ya parte de la
historia del Cine. La escena es, sin duda, la más recordada de Recuerda.
Destino
Dalí y Disney se habían conocido unos años antes, en 1940, en el
transcurso de una cena en casa del productor Jack Warner en Hollywood. Ambos ya se admiraban mutuamente, Dalí
pensaba que las animaciones de Disney eran una ampliación del surrealismo, y
éste pensaba que él era un verdadero genio, rebosante de imaginación. El mítico
y extraño delirio etílico de Dumbo (1941) tiene mucho de Dalí, pero
Disney quería más. Quería un proyecto genuinamente daliniano, basado íntegramente
en los diseños del pintor. Un proyecto que finalmente comenzó a gestarse en
enero de 1946, cuando Dalí empezó a crear oficialmente para Disney en el corto Destino.
El trabajo se prolongó durante ocho meses y Dalí diseñó escenarios, personajes,
paisajes y objetos en un collage de imágenes oníricas que narran la
transformación de una princesa-bailarina y sus avatares por un mundo desértico de
sombras alargadas, relojes derretidos, ojos misteriosos, hormigas y tortugas
gigantes en busca de su príncipe (“una sencilla historia de amor, donde el
chico encuentra a la chica”, en palabras del propio Disney). Pura poesía
gráfica, rebosante de romanticismo, lirismo y surrealismo a partes iguales.
Por razones presupuestarias, el visionario proyecto nunca llegó a
realizarse, hasta que en 2003 Roy E. Disney
(sobrino de Walt) lo resucitó y, partiendo del guión, la música, los dibujos y
los story boards originales, logró hacerlo realidad. Desde hace unos
años, estos seis minutos y medio nacidos de la magia de dos de los más grandes genios
del siglo XX, y que han permanecido olvidados en un oscuro cajón durante seis
décadas, pueden ser finalmente admirados por el mundo entero, en la nueva
edición en DVD de Fantasía y Fantasía 2000… y en Internet.
La espera, sin duda, ha merecido la pena.
La espera, sin duda, ha merecido la pena.